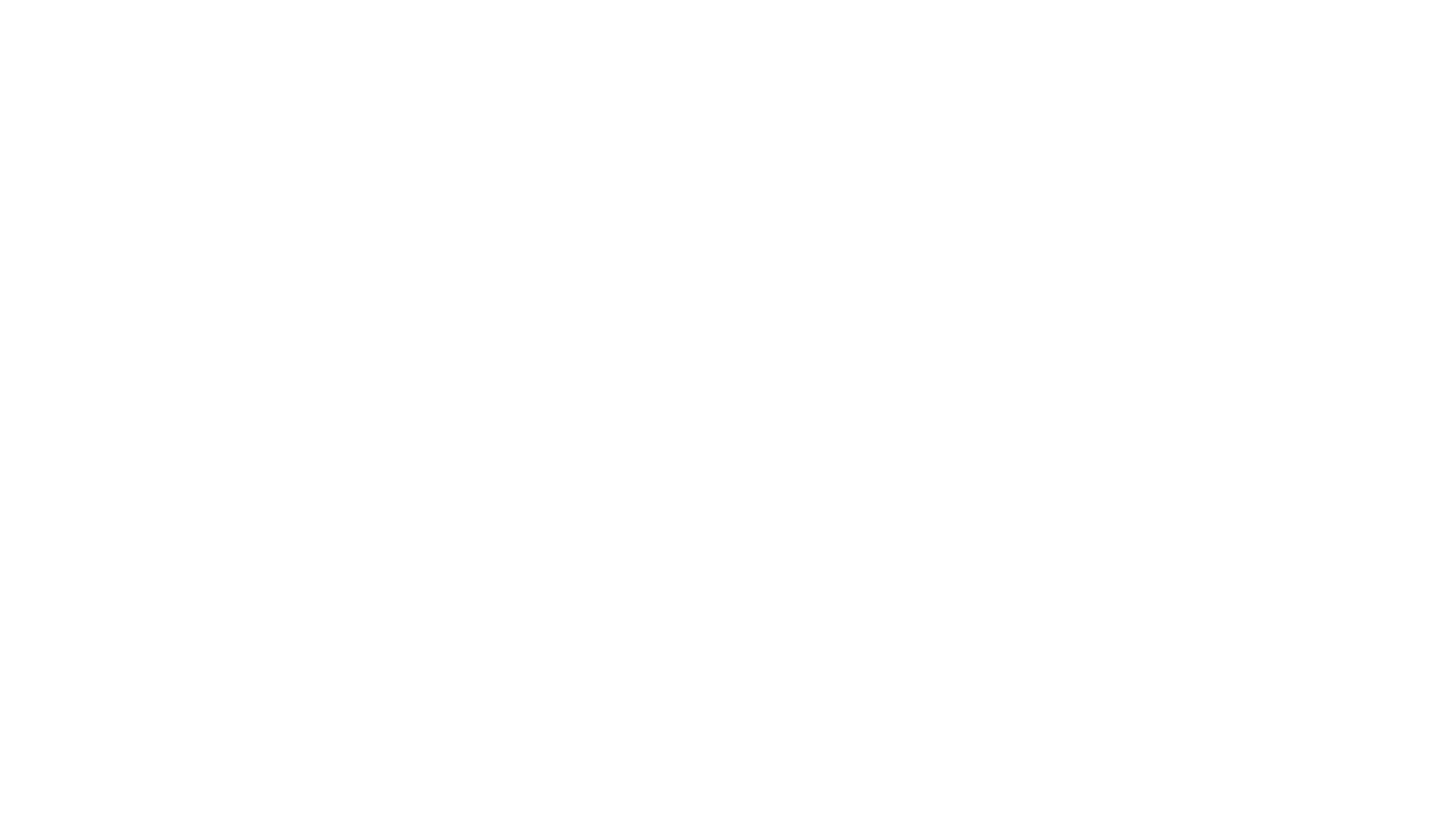El día 25 de enero del presente año, a los pocos días de haberme inscrito en la Societat Excursionista de Valènca, sección de Marcha Nórdica, tuve mi primera excursión con unos compañeros a los que ni conocía. Durante toda la semana, a través de mensajes, se nos había estado informando del equipo que deberíamos llevar: guantes, gorro, un buen calzado, crema para evitar las quemaduras de la nieve, etc, etc. Fui tomando nota de todas y cada una de las cosas. No obstante, lo que me preocupaba, en un principio, era cómo iba a reconocer a las personas de la excursión cuando nunca en mi vida las había visto. La solución fue muy sencilla: imaginé que el resto, al igual que yo, irían con los bastones de marcha nórdica al punto de encuentro; y, gracias a ellos, como cuando a una vieja cita se iba vestido de una determinada forma, nos reconoceríamos. Todo consistía en que no hubiera mucho bastón. No, bastón no había. Pero personas y autobuses unos pocos. El lugar de la cita estaba a rebosar de gente.
No vi a nadie con bastones. No obstante, al cabo de unos minutos, un chico, argentino para más señas, vino hacia mí y me llevó a donde estaba el resto de los compañeros. Hechas las presentaciones pertinentes, y distribuidos en los coches, emprendimos rumbo a la nieve.
Me hacía mucha ilusión entrar en contacto con la nieve. Mi infancia es inseparable de la misma. Y del frío. Pero hace años que no nieva en mi pueblo. El viaje a Javalambre, sin duda debido a mi impaciencia, se me hizo largo. Una vez llegamos, distribuidas las raquetas, calzadas estas y desenfundados los bastones, sufrí mi primer susto, propio de un novato. No sé porqué había dado por sabido que comeríamos en algún restaurante. Al dar la orden, preparados todos, de que cogiéramos los bocadillos por si almorzábamos sentados en la nieve, yo me quedé como esta: no había cogido ni bocadillos ni comida. Por suerte, y por mi antigua experiencia de ciclista, llevaba barritas energéticas en la mochila: en la bicicleta, en los momentos en que amenazaba la famosa pájara, era como tomarse un elixir hecho por alguna buena bruja: las piernas, gracias a las barritas, volvían a pedalear con juvenil alegría.
Nunca había caminado con raquetas por la nieve. La impericia me costó un par de caídas al iniciar una pequeña ascensión. Luego, siguiendo por la pista de esquí, me fui quedando atrás con respecto al grupo. No me importó siempre y cuando no los perdiera de vista. A veces la niebla me los ocultaba.
Hacía frío. Recordé entonces, caminando solo, la expedición de Aníbal sobre Roma, segunda Guerra Púnica. Este salió, con su ejército y treinta elefantes, de Cartago Nova, pasó por Sagunto, destruida por él mismo hacía unos pocos meses, y ascendió los Pirineos. Hubo soldados que fueron muriendo por el camino. Aníbal licenció a aquellos que no iban a poder soportar tan dura prueba, pues lo complicado estuvo en el paso de los Alpes. Allí hacía tanto frío que murieron 29 elefantes. Incluso el mismo Aníbal perdió un ojo. Los soldados, de tan fatigados que estaban, según cuenta Tito Livio, dormían sobre los bagajes que flotaban sobre el agua. El frío era impresionante. Pese a todo, y perdiendo a muchos soldados, consiguieron llegar a Italia y llevar la guerra a las puertas de Roma. Aníbal derrotó a los romanos en cuantas batallas le plantearon.
Aquello me dio fuerzas. Mis compañeros cada vez estaban más lejos. Pero en un momento determinado me esperaron. Nos reagrupamos todos. Y entonces yo decidí volverme al aparcamiento donde habíamos dejado el coche. Así lo hice. De regreso, una bella e inexperta esquiadora, se cayó a pocos metros de mis raquetas. Ni fuerzas tuve para ayudarla a levantarse. Tampoco lo necesitó. Se incorporó como pudo. Una compañera la esperaba. Estuve hablando con ellas. Me pareció que aquel deporte, como el ciclismo, tenía su punto débil en las rodillas de los deportistas. Así me lo confirmaron las dos chicas. Cada uno por su lado seguimos descendiendo.
Tenía hambre. Pero imposible entrar en el restaurante. Tanto allí como en las puertas de los servicios, las colas eran inmensas. Y lentas. Me entretuve haciendo fotografías. ¿Qué comía el ejército de Aníbal en tanto pasaban los Alpes? Debió de ser terrible. Sí, una vez en el llano no les faltó de nada. Según cuenta Tito Livio llevaban más de dos mil bueyes cogidos como botín de guerra. Se sabe porque al verse rodeado Aníbal por las tropas romanas, imaginó una atrevida estratagema nocturna: colocar sarmientos encendidos sobre los cuernos de los animales y soltarlos por el monte, cercano al campamento romano: consiguió provocar el pánico entre los legionarios. Era de noche. No sabían lo que estaba sucediendo. Huyeron atemorizados. Y cayeron como conejos en manos de las tropas ligeras hispánicas, partidarias de Aníbal.
Cuando regresaron mis compañeros descendimos al segundo aparcamiento. Desde allí se decidió hacer otra pequeña excursión. No participé en ella: había visto que en este segundo restaurante no había mucha gente. Me metí en él, y en compañía de una aguerrida esquiadora, me metí entre pecho y espalda medio pollo con medio kilo de patatas. Recuperé los ánimos y las fuerzas. Y dije lo mismo que don Quijote: leoncitos a mí, a mí leoncitos. Así que cámara en ristre me lancé por la nieve en busca de encuadres y cosas dignas. En ello estaba cuando me avisaron por el móvil de que estaban todos en la explanada del restaurante comiéndose sus bocadillos y reponiendo fuerzas. Fui allí. Nos reunimos todos, y tras la comida emprendimos el camino de regreso a Valencia.
Poco a poco fue molestándome la ropa. Cuando llegamos a Viver me había despojado del anorak y del jersey. En un bar nos tomamos el consabido café con leche. Un compañero sacó una torta y la distribuyó entre todos. Me sentó de maravilla.
Me encantó entrar en contacto con la nieve, estar con aquellas personas con las que apenas hablé, y comprobar, aunque un tanto neciamente, el frío que tuvo que soportar el ejército cartaginés en una de las tantas absurdas guerras que se han hecho a lo largo de la historia. Una pena que el hombre se dedique a estas cosas cuando hay tanto paisaje y tantas buenas personas. Yo me quedé con la imagen de la bella esquiadora caída a pocos metros de mis raquetas. ¡Dios, qué guapa que era! Y qué bien me sentó el pollo con patatas y la torta de mi compañero. Hay días en los que vale la pena vivir. Ojalá haya más excursiones como esta.